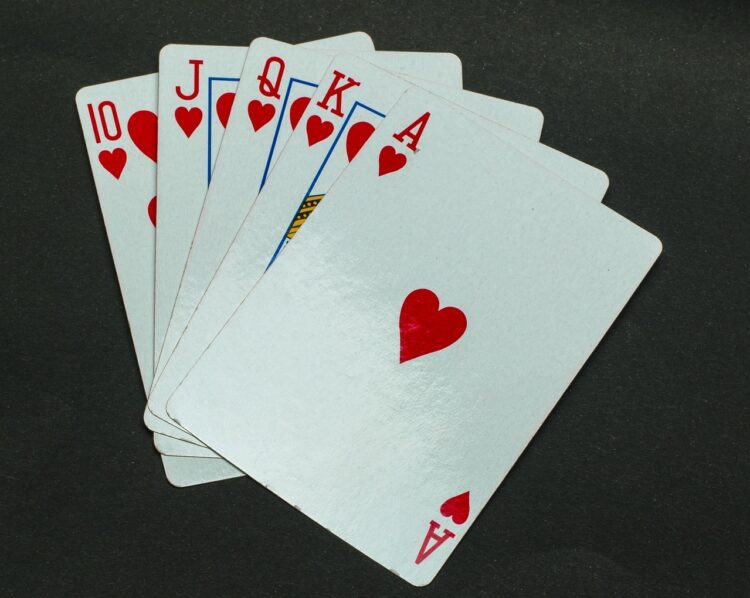Murió Juan Marsé, el escritor obrero que narró la posguerra

Impulsar la cultura para los que menos tienen / Elena Poniatowska
julio 20, 2020
Atoran a cuatro por robar una casa en Naucalpan; tres son colombianos
julio 20, 2020Madrid. Las letras están en luto. Juan Marsé, el escritor obrero que relató la Barcelona de la posguerra y que para muchos renovó como pocos el género narrativo, falleció a los 87 años en el hospital Sant Pau de la capital catalana, ciudad que lo vio nacer y que con el tiempo se convirtió en un personaje más de su universo literario. El mundo de la cultura y de las letras en España vivió con pesar la muerte de uno de sus autores más admirados y queridos, hombre sencillo y tímido que vivió al margen de los reflectores.
Juan Marsé nació en el seno de una familia humilde en la Barcelona sumida en la penuria y el hambre por la guerra civil (1936-1939). Fue un niño que tuvo que crecer deprisa, como tantos otros de su generación, que vivieron en carne propia la severidad más dura del siglo XX. Cuando todavía no dejaba la adolescencia, cuando apenas empezaba a dejar la niñez, la situación de precariedad de la familia lo obligó a buscar su primer trabajo, que fue en un taller de joyería.
Por eso muchas veces se definía como un escritor obrero. Un trabajador infatigable que derivó en las letras por su devoción de los libros de aventuras –su primer autor de culto fue Stevenson– o los cómics y las películas de la época, como las de Fu Manchú. Y para saciar el hambre de alimento y de fantasía y cultura, Marsé trabajó de lo que pudo, incluso de tostador de café clandestino que le permitía, además de ganar las pesetas que llevar a diario a su casa, tiempo libre para leer, leer y leer.
Así, entre trabajos precarios, hambre y en ocasiones hasta desesperación por la falta de luz en un país sumido en las tinieblas de la dictadura franquista, Marsé fue tejiendo su propia biografía.
Humor en medio de una atribulada juventud
Al margen de lo que en teoría el destino le había dado, mientras trabajaba de peón, de tostador de café, de mesero o de orfebre de joyas de mercado, también escribía y se iba construyendo su universo literario, en el que siempre estaba su ciudad, Barcelona, pero también su época, la de esa niñez y juventud atribulada y doliente de la posguerra, y su inseparable sentido del humor.
Y escribió, al menos así siempre lo dijo, sin el menor atisbo de impartir cátedra, de crear doctrina o de vociferar su propia ideología. Bastante tengo que hacer los personajes creíbles, solía decir para defender con un razonamiento implacable su visión de la literatura, en la que no había cabida para la moralina ni las diatribas coléricas.
Quizá, como él solía contar, tenía que ver para tener esa visión humilde, la de un hombre trabajador que llegó a la literatura a fuerza de leer e imaginar, que cuando nació su madre murió y tuvo que ser adoptado por las instituciones públicas. Pero también le permitió trabajar desde muy joven y desarrollar habilidades que le permitieron viajar y hasta conocer lo que en esa época era todo un universo nuevo, como su etapa de vida en París, durante tres años. Hasta que volvió a su ciudad natal, en 1962, y publicó su primer libro, Esta cara de la luna, que posteriormente fue repudiado por el propio autor y expulsado de su catálogo.
En esa época, cuando ya sabía que su vocación era sin lugar a dudas la escritura, comenzó sus primeros trabajos como periodista, en las revistas Bocaccio y Por favor, y, posteriormente, publicó su primera novela, La oscura historia de la prima Montse, en la que ya están las claves de su universo literario. Después publicaría los libros que lo consagraron como autor, entre ellos El amante bilingüe, El embrujo de Shanghai, Últimas tardes con Teresa, Si te dicen que caí y La muchacha de las bragas de oro.
En 2008 fue galardonado con el Premio Cervantes de las Letras, que, reconoció, nunca esperó recibir. Uno de los reconocimientos de los que siempre se sintió especialmente orgulloso fue el Juan Rulfo, que le otorgaron en 1997.