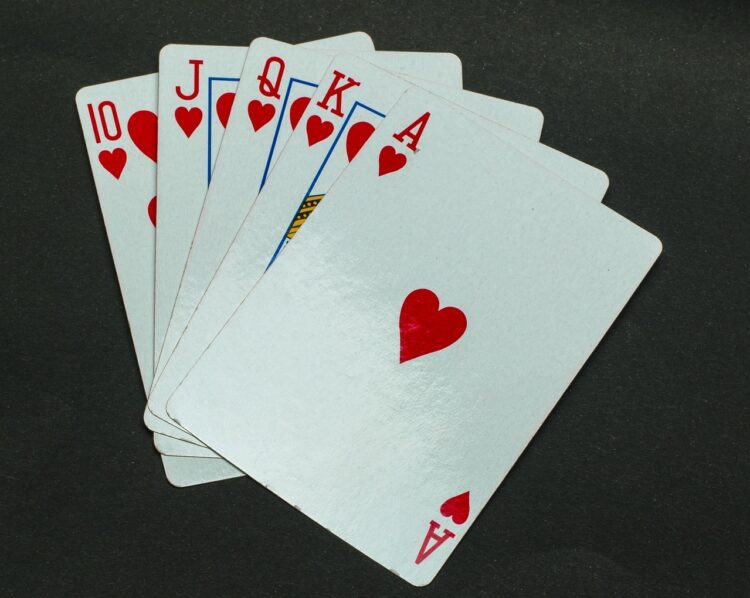Las castellanas que vencieron al Ejército inglés.

Una plaga entre dos mundos.
mayo 1, 2020
Kylie Jenner manda el mensaje más dulce que se le puede dedicar a un buen ex.
mayo 1, 2020En 1388, las mujeres de Palencia resistieron solas el asedio de las tropas del duque de Lancaster que intentaba quedarse con la corona de Castilla.
A lo mejor ha menester de papel y boli, no es obligatorio, mas aconsejable. Catalina era nieta de Pedro I de Castilla, un rey al que su hermano Enrique II, mejor dicho su ayudante Bertrand du Guesclin, mató por la espalda. En 1369, la madre de Catalina (la hija del asesinado Pedro), que se llamaba Constanza, se casó con el heredero del rey Eduardo III de Inglaterra, Juan de Gante, también conocido por la historia como duque de Lancaster. Por eso, el de Lancaster se consideraba a sí mismo monarca de Castilla. El problema estribaba en que solo lo creía él (bueno, su mujer también), porque el reino castellano permanecía en manos de otro Juan, Juan I, hijo de Enrique II, el asesino de Pedro I.
Cuando el monarca Eduardo III dejó este lioso mundo dinástico europeo, no nombró rey de Inglaterra al duque, tal y como estaba previsto, sino a un sobrino llamado Ricardo. Así que el de Lancaster, despechado, decidió buscarse su propio reino y qué otro mejor que el de Castilla, el que había heredado a través de su mujer. Pero claro, Juan I de Castilla no iba a dejarse arrebatar el reino fácilmente por el marido de su prima. Por eso, el duque tuvo que trasladarse personalmente a España con un potente ejército y con su hija Catalina por si al final las cosas no salían como estaba previsto y tenía que nombrarla reina a ella. En las guerras, tener un plan B es conveniente. Todo esto lo cuenta la historiadora Isabel Pastor Bodmer, en un artículo de la Real Academia de la Historia, pero sin bromitas y con mucho más personajes que complican la historia.
Finalmente el duque, que desembarcó en A Coruña en 1388, avanzó y avanzó por las tierras de Juan I sin encontrar apenas resistencia, hasta que llegó a Palencia. Bien es verdad que el primo de su mujer había mandado antes una flota llena de soldados con malas intenciones a Londres, porque todos los reinos europeos estaban, en ese momento, enzarzados en la llamada Guerra de los Cien Años: un embrollo bélico y dinástico en el que participaban Inglaterra, Francia, Bohemia, Escocia, Aragón, Navarra, Borgoña, Portugal… De hecho, la flota del rey castellano se adentró “en el río Artemisa [Támesis] fasta cerca de la cibdad de Londres, a do galeas de enemigos nunca entraron”, dejó escrito el cronista Pedro López de Ayala. Juan I, finalmente, cuando estaba a punto de arrasar la urbe, se dio la vuelta. Vete a saber por qué. Los españoles nunca hemos tenido mucha suerte con eso de invadir Inglaterra.
Como Juan I no podía estarse quieto, también se enzarzó en otra guerra, pero esta vez con los vecinos portugueses. Y la perdió, la conocida como batalla de Aljubarrota (Portugal, 1385), que impidió que Castilla y el reino luso formasen una misma nación hasta dos siglos después. Por supuesto, los portugueses tras su victoria se unieron a las errantes tropas del inglés Lancaster (tuvieron que atravesar la zona donde desde siempre se cultiva el excelente Ribera del Duero) y decidieron tomarse la venganza, pero esta vez, en suelo castellano. Así que Juan I, con los hombres que le quedaban, se aprestó a una nueva y desesperada batalla contra sus dos enemigos. Como en Aljubarrota había perdido más de 10.000 soldados, tuvo que reclutar hombres de todas partes. En Palencia, por ejemplo, no dejó ni uno en casa. Y con su improvisado ejército partió hacia las riberas del Duero a buscar a portugueses e ingleses, que por allí debían de estar, sobre todo estos últimos. Lo cuenta Javier Santamarta del Pozo, divulgador histórico, en su libro Ellas (Edaf, 2019). “No quedaron hombres para segar las meses. Ni para recoger el fruto de las vides. Parten para segar vidas. Para proteger las suyas”.
Mientras tanto, Lancaster seguía avanzando y avanzando, hasta que Palencia aparece en el horizonte. Suenan, asustadas, las campanas de la ciudad. Los pendones azules con la flor de lis del duque están a sus puertas. Indefensas mujeres frente a soldados armados hasta los dientes. Sorprendentemente, la alcaldesa decide que deben resistir y que la ciudad no se rinde. Envía un mensajero a buscar al Ejército de Juan I. ¿Por dónde estarán? Mientras, se aprestan a la resistencia. “Seguramente”, grita la regidora a sus convecinas, “los ingleses no esperan otra cosa, sino paso franco por nuestras puertas. ¡Pero yo os digo que ni por la de la Puente por donde se les atisba, ni por la de Monzón, ni por la del Paniagua, ni por la de San Lázaro! ¡Por ninguna puerta pasará hombre que no sea castellano”, recrea las palabras de la regidora Santamarta en su libro.
Entretanto, los rastreadores ingleses descubren que no hay hombres en la ciudad, solo mujeres y niños. Risas y burlas de las tropas británicas que habían atravesado la Ribera del Duero haciendo paradas. Así que envían negociadores a la puerta principal para que se rindan. Las mujeres les dan con ella en las narices. Comienza entonces el ataque directo a las murallas. Pero las defensoras -armadas con hachas, hoces, cuchillos y guadañas- rechazan las sucesivas embestidas, no sin antes verter aceite hirviendo desde las troneras, adarves, saeteras o cualquier otra abertura de los muros. Lancaster no da crédito y, además, para empeorar la situación, los mensajeros de la ciudad ya habían alcanzado a las tropas de Juan I. Este vuelve grupas y acude en socorro de sus mujeres, hermanas, madres e hijas. Lancaster se ve entre dos fuegos. No puede refugiarse en la maldita ciudad y, además, el rey castellano retorna con ganas de venganza. ¿Qué hacer entonces? Pues sacar el comodín de Catalina. “¿Qué? ¿Casamos a Cata con Enrique [hijo de Juan]”, vino a decirle a su futuro cuñado. “Venga, vale, pero te vas para siempre de mi reino parando donde quieras”, le respondería el castellano.
Por cierto que Catalina trajo como dote para su boda un rebaño de ovejas merinas, según relata el periodista Pedro García Luaces, “entonces muy apreciadas por el fino tacto de su lana, lo que dio un impulso decisivo al comercio español de ganado y a sus fábricas de paños, que empezaron a competir con las centroeuropeas”.
¿Y qué pasó con las asediadas? Pues que Juan I les concedió el llamado derecho de toca. De esta forma, no tendrían que inclinarse nunca ante el rey. Por eso, en el vestido tradicional palentino, las damas lucen una banda de color rojo y oro que les confiere este derecho. Cosas de los asedios, que tienen su parte buena.
Nota tomada de elpais.com